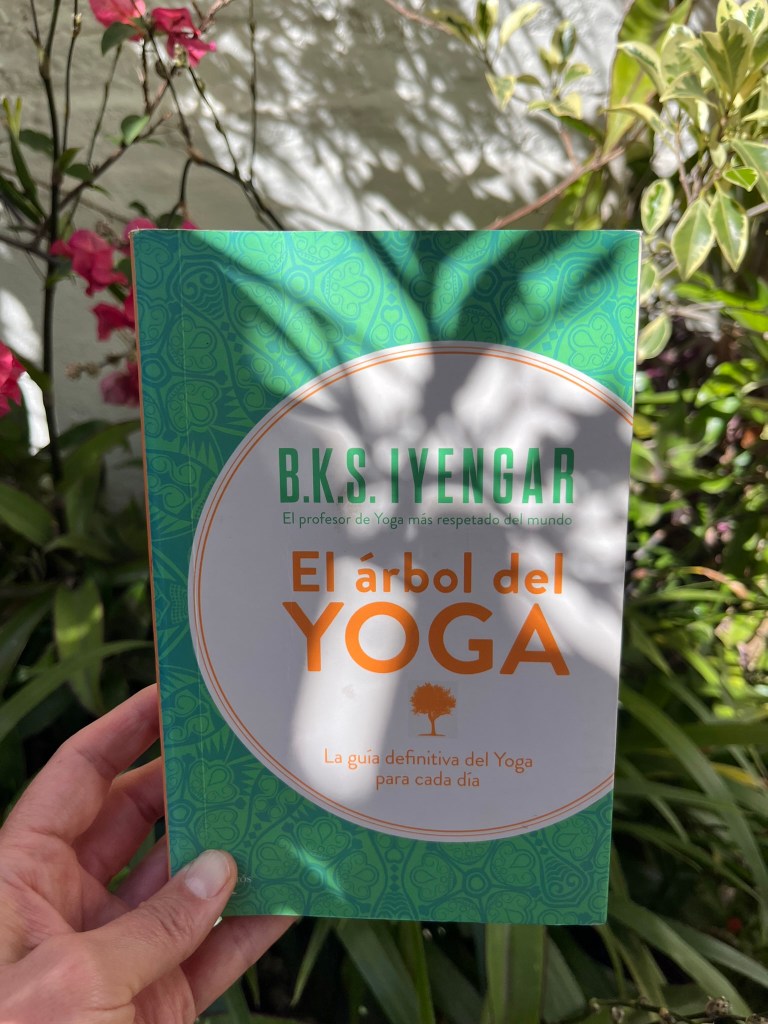El otro día escuché en un podcast una idea que me quedó retumbando en la cabeza, algo así como que la censura, que en otros tiempos se manifestaba por ejemplo en libros prohibidos, artistas e intelectuales perseguidos, hoy radica en el exceso de información y las fake news. En casa tenemos el hábito de levantarnos y poner la radio, lo mismo cuando subimos al auto o cuando cocinamos. Pero últimamente me pregunto si no es nocivo escuchar la misma noticia y los mismos audios a las seis de la mañana, a las nueve, a las siete de la tarde; leer sobre el mismo tema en redes sociales, en los portales de los diarios… Siempre me dio miedo la desinformación, estar desconectada de lo que pasa alrededor, pero los tiempos cambiaron y creo que es un hábito que también tiene que cambiar. Una debería poder estar informada y conectada con los demás sin por eso perder la salud mental y emocional.
Esta semana fue noticia el tuit del libertario La Pistarini: «Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom». ¿Cuál es la finalidad de compartir un mensaje como este? No es que fue a uno de sus recitales y no le gustó lo que escuchó y entonces emite una opinión sobre sus gustos musicales, sino que se trata de un mensaje que solo reproduce el odio, la violencia y la agresión. Muchas veces me incomoda cuando desde las antípodas de este pensamiento también se responde con odio y una arenga a la agresión, no creo que esa sea la salida, por naif que suene, porque el odio envilece todos los colores ideológicos. Claro que no hay que confundirlo con la furia, diosa generadora de cambios revolucionarios, ese es otro tema. Una definición del odio, tantísimo mejor y brillantemente articulada, la expresa Gabriel Giorgi en Las vueltas del odio:
El odio no es un afecto o una pasión homogénea ni idéntica
a sí misma. Es un condensador y un modulador de afectos
diversos: conjuga una constelación de pasiones que pasan
por la bronca, la furia, la ira, la indignación. Elegimos quedarnos
con el odio como núcleo porque es el afecto más problemático,
en un sentido específico: el que lleva al límite las
formas de relación social, los pactos discursivos, las formas y
protocolos de la vida civil y las reglas de lo democrático. El
odio empuja límites, los desplaza: mientras que otros afectos
–pensemos en la bronca o la indignación– pueden respetar
canales de expresión y modos de performance más estabilizados,
el odio, en su vocación más característica, busca romper
pactos, impugnar formas de relación, desmontar protocolos
de civilidad y de lazo. El odio, en este sentido, no es un afecto
noble, una pasión propia del entusiasmo civil y democrático
como pueden serlo la bronca o la furia. Es un afecto problemático,
profundamente abyecto o al menos siempre colindante con
la abyección, fundamentalmente porque se enlaza con lo que
una sociedad –y sus formas de subjetivación– declara como
deshechos, como detritus, como instancia de repudio.
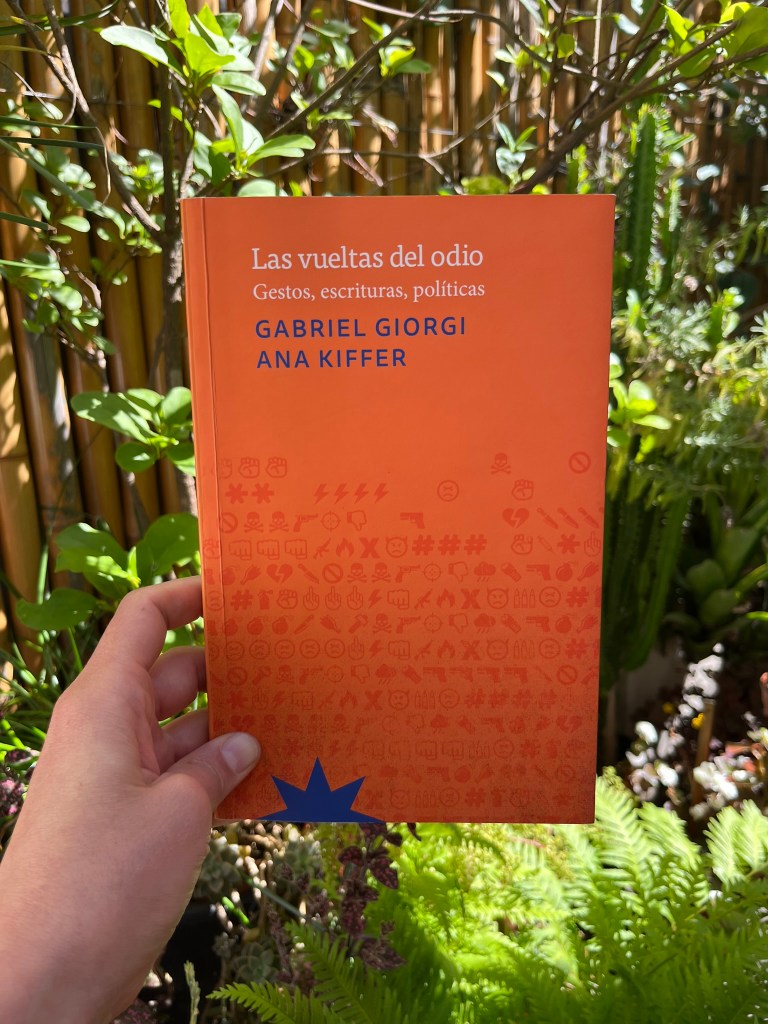
Discuto con mi marido: para él casi todo lo que sucede en las redes es mostrar, no compartir. No estoy tan de acuerdo. Creo que también compartimos cosas que nos inspiran, que nos dan alegría e ideas, y hasta ese empujoncito que nos estaba faltando para hacer algo de una manera distinta o, incluso, hacer algo nuevo. Por lo menos con estas ideas en la cabeza es que comparto fotos de mi jardín, que no son más que un par de macetas en un patio, pero es un lugar que me inspira, y me conmueve cada flor nueva, cada planta que se recupera del ataque de las hormigas o del hongo no sé cuánto, cada visita de una mariposa o una vaquita de san Antonio. También las comparto con la secreta ilusión de fomentar el tráfico botánico entre conocidos y amigos: armar un registro con la procedencia de cada planta es una actividad gratificante y amorosa.
Como este Kalanchoe (oreja de elefante) que hace años una amiga me regaló en un vasito de café una vez que fui a visitarla a su casa de Ciudadela. Hoy está enorme, también yo regalé varios hijitos, y como se ve en la foto es un buen receptáculo para los pimpollos del laurel que van cayendo, ese laurel que tengo desde hace años y que se bancó dos mudanzas bastante embarulladas.

O esta Callisia fragans que me traje una tarde que fuimos a acompañar a una amiga a vaciar la casa de su padre recientemente fallecido. Me gusta que esta historia habite mi jardín.

Coda I. Definitivamente hay que cuidarse y cuidarnos en estos tiempos de tanta mezquindad y maldad. Tener cierta disciplina y conectar con lo que nos hace bien. Voy mucho menos de lo que me gustaría a escuchar música en vivo, siempre me lo anoto como un gran pendiente en esas listas que hacemos a principios de enero, soñando un año diferente al anterior. La otra noche fui con unas amigas al Rojas a escuchar a María Ezquiaga. Estuvo hermoso. La primera vez que escuché a Rosal fue un flechazo. Hay algo en la textura de su voz que me emociona profundamente. Así me imagino que se debe sentir poder acariciar una nube.

Coda II. Lecturas y amistad. Estuvo de visita una amiga del alma que ahora vive en Estados Unidos. Atenta a mis deseos, me trajo de regalo este libro que tanto quería leer. Queda pendiente un comentario para otro posteo.

Coda III. Cada vez encuentro más alternativas y salidas posibles en el yoga. Este es uno de los libros a los que más recurro.
¿Por qué pensamos en la violencia del mundo y no pensamos en la violencia que hay dentro de nosotros mismos? Cada uno debe ser su propio instructor, pues sin disciplina no podemos volvernos libres, ni puede haber libertad en el mundo sin disciplina. Solo la disciplina trae consigo verdadera libertad. Si necesitás mejorar tu salud, ¿creés que lo conseguirás sin disciplina? La moderación es esencial en la vida. Esa es la razón por la cual el yoga empieza con un código de conducta que cada individuo debe desarrollar. La persona disciplinada es una persona religiosa. La salud es religiosa. La mala salud es irreligiosa.